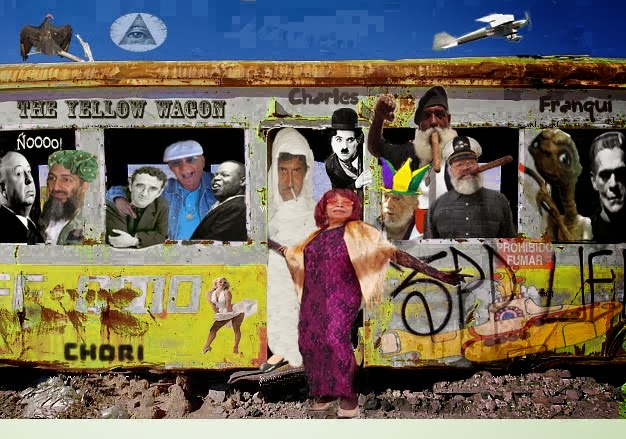¿Y por qué parte
del cuento iba yo? ¿Por el sueño que tuve con aquellos angelitos en cueros? No,
todavía no he pasado por ahí. Entonces iba por... No, tampoco. Sobre las
sanguijuelas galvánicas que los enfermeros enganchan en mi cabeza pelada he
jurado no hablar, corro peligro. Ni sobre la camisa de fuerza. Y menos sobre el
jeringuillazo que me deja como tabla vieja mecida por la marejada. Espérate,
aguanta un minuto que lo tengo en la punta de la lengua. Iba por... sí, eso es,
por la parte en que digo que la soledad es como una piedra de esmeril, raspa
que te raspa hasta dejarte reducida a menos de la mitad de ti misma. Desde
luego que no me refiero a Soledad, mi vecina de pabellón, aquella atolondrada
con los cuatro mechones de pelo teñidos de rojo y atados hacia arriba con una
cinta negra. Con ella tuve una buena chaqueta el primer día de mi encierro,
digo, debo decir "mi ingreso" aquí en el Hospital Psiquiátrico de
Mazorra: Oiga, señora, la llamé. Y fue suficiente para que Soledad se enredara conmigo
a puñetazos porque no entiende razones. Hay que decirle señorita. Ni caso a sus
arrugas y a los más de sesenta años que carga en las costillas. Si quieres
encontrarle las cosquillas a mi vecina de pabellón, aquella de la fila
izquierda, llámale tía, señora, compañera... O si no, pasa junto a ella con un
espejo en la mano. Es suficiente. Encima de su cabecera hay una fotografía
ampliada de cuando tenía veinte años: es su espejo, el único que tolera. La
mira, quiero decir, se mira, y entonces abre la bocaza y muestra la desolación
de sus encías. Ay, Santa Bárbara bendita, es como una cueva de alacranes. Para
mí que sonríe porque no ve lo que se ve, sino lo que ella ve. Según las malas
lenguas, Soledad es sujeto de una tragedia que le frenó en seco el cerebro hace
como cuarenta abriles. Dicen que fue la dama más linda de La Habana, y rica,
por más señas. Pero cayó presa, dicen que por ocultar a su padre, que era un
político de cuando Batista y estaba acusado de contrarrevolucionario. Y dicen
que su familia, en pleno, se hizo humo. Como el perro que tumbó la lata. Voló
rumbo a los Estados Unidos, eso dicen. Ojos que te vieron ir... Mientras,
Soledad, sola, enfrentaba a los nuevos esbirros, repitiéndoles que no había
hecho nada malo y que... y que... y que... Carajo, se me traba el cuento. ¿No
te estaba diciendo que... Eh, ¿y qué te estaba contando yo? Vaya memoria que
tengo últimamente. Otra vez se me ha ido el santo al cielo. En fin, sea lo que
fuera, y como mentira no es, ya volveré a cogerlo. Pero a mí que no me embromen,
esto tiene su causa en los bichitos que llegan por los cables y se ponen a
picotearme allá adentro, en el encéfalo. Electrosnosequé les llaman los
enfermeros a esas sanguijuelas galvánicas de la reputa de su madre. Aunque
mejor no los menciono, no sea que vengan los doctores y den la orden para que
me los enchufen otra vez. Se me están olvidando las cosas y eso no es normal.
Por lo menos en mí que nunca olvido, ya que traigo aprendido que la desmemoria
en esta isla puede costar caro. Si mal no recuerdo, iba por donde digo que la
soledad es como una piedra de... No, por ahí pasamos ya. Adonde no habíamos
llegado es a la convicción de que si es cierto eso de que todo cuanto una posee
lo lleva por dentro, la soledad es la menos superflua de las cargas, una prueba
de que no somos como la güira, tripas, carapacho y nada más. La soledad es el soplo
primigenio de Dios. Pero, entonces ¿por qué nos hiende las entrañas hasta
dejarlas en el puro hueso?. Qué va, es demasiado peliagudo el asunto. No hay
quien le coja el ritmo. Y menos encerrada aquí, en Mazorra, con la sangre que
ni me corre ya, por lo melcochuda. Luego que me vengan con eso de que pájaro
viejo no entra en jaula. Puede ser que no entre por sus propios deseos, pero ¿y
si le cortan las alas y lo obligan a entrar a la cañona? En fin, mejor le damos
curva al tema, pues andan cerca los doctores y van empezar nuevamente con su
lata de que por qué me quejo si estoy muy bien aquí, desayuno, almuerzo,
comida, ropa limpia, cama, atención especializada, más un espacio abierto al
horizonte de no sé cuántas hectáreas para cuando me entren ganas de echar
pestes acerca del gobierno, ahí tengo a los árboles y al viento de auditorio.
Por tener, tengo hasta una vecina que se llama Soledad, la de la fila
izquierda, bemba roja y cejas retintas como un auratiñosa. Dicen que estuvo
veinte años presa. A mí no me lo creas, son las malas lenguas. Y dicen que por
su culpa los doctores tienen prohibida la existencia de relojes y espejos en
este pabellón. Es que ahí donde la ves, pasando por la sonriente señorita, ella
puede ser muy agresiva cuando le llevan la contraria, para lo cual no creas que
hay que esforzarse mucho. Basta con dejar caer que los años tienen pies y que
caminan. También tengo un vecino, que le hace la corte a Soledad, sin éxito, no
más faltara: Elías No, así se llama él. Perteneció al séquito de veintiocho
cocineros que posee el que más come en nuestra Isla, o el que come mejor, lo
cual viene siendo más o menos igual. Dicen que cada uno de los veintiocho cocineros
elabora un plato diferente y que todos están obligados a probarlos todos antes
de que lleguen a la mesa del comensal en jefe, por si las moscas. Un día, dicen
las malas lenguas y repite la mía que no es ni regular, el máximo comensal se
aflojó del estómago. Y ya tú sabes. Elías incomunicado, interrogatorios van y
vienen, que no fui yo, que tú sí fuiste porque de lo contrario no tendrías
diarreas y temblores, que son los mismos síntomas del comensal en jefe. Lo
aporrearon, a Elías, como al maíz en su pilón, pero nada dijo que no fuera no y
no y no, porque nada más tenía que decir, supongo. Luego vino el resto: intento
frustrado de suicidio, sábana partida en dos y Elías por el suelo con un trozo
al cuello. Elías desaparecido como por encantamiento. Elías que despierta una
mañana en esa cama del hospital psiquiátrico, respondiendo que no a todo lo que
le preguntan. Y nada, ahí lo tenemos: Elías No se llama ahora. Y ya que Elías
No ofrece únicamente un no como respuesta, puedes calcular lo mal que le ha ido
enamorando a Soledad:
EL VAGON AMARILLO
martes, 13 de octubre de 2015
Ni siquiera la lluvia tiene manos tan pequeñas
De vez en cuando Zo
pasa horas sin moverse y entonces sus minúsculas manos laten, tiemblan
levemente, prometen un movimiento dulce o brusco. Para abrigar a medias una
sola de las manos de él, tiene ella que usar sus dos palmas, tan ágiles y
suaves que sus dedos podrían salir volando uno tras otro. Si sus mejillas son
infantiles todavía y resulta enternecedor el encuentro de los hombros con el
cuello, sus manos, con iguales atributos, nunca parecen aguardar algo sobre lo
cual derramarse. Jugando, pueden fingirse hojas, caracoles, peces, aire, casas,
pájaros, y ser un sonido o un silencio, un aroma, un dibujo enrevesado, una
cúpula sobre algo, una semilla de cualquier cosa. Si sus manos tocan las mías,
me las descubro: ella me las da y no lo sabe.
—¿No tienes sueño? —le pregunta Manuel,
aunque en realidad quiere decir hambre.
—No. Ya estoy dormido.
Unos segundos después rompe a hablar de nuevo
con una voz que es susurro robado a medias por el vendaval. Manuel lo escucha
mirando no a sus ojos sino a su gorra, loco de hambre y sin saber cómo
hacérselo entender, temiendo que Jo se marche molesto. Hoy han caminado todo el
día sin más pausa que esta. Ayer, cuando vagaban por San Dragón, como llamaba
Daniel a San Miguel del Padrón, sólo devoró un pedazo de pan duro y una
naranja. Por la noche durmieron unas pocas horas en el anfiteatro de Marianao y
siguieron aquella interminable caminata hacia ningún lugar. Pero este helado
viento sur los ha detenido. Manuel siente que le arranca el alma y casi le
arrastra el cuerpo, tan debilitado en las últimas jornadas. Se recuesta
levemente al hombro de Jo sintiendo que un sabor amargo lo ahoga, y escucha su
propio gemido:
—Tengo hambre.
Jo demora en hallar
esos hinchados ojos de pez tras los risibles espejuelos y deletrea en ellos las
palabras que no escuchó.
—Yo también —exclama levantándose y camina
hasta el borde del portal, adonde Manuel lo sigue, perruno. El joven mira la
noche alrededor y ve que llueve menos en este momento. Desde el final de la
calzada, muy empinado, resbala ante ellos un torrente de asfalto de turbia
fosforescencia que se pierde calzada abajo hacia la derecha—. Nos vamos en lo
que venga —le dice y Manuel asiente, aliviado, pero entre el viento y la noche
no se escucha ni el más lejano rugido de un motor.
Ernesto Santana,
fragmento de la novela “Ave y nada”.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)