José Hugo Fernández, del libro
“La novia del monstruo”.
EL VAGON AMARILLO
jueves, 23 de octubre de 2014
Tiesa
Los hombres errantes
Los hombres de piedra ruedan
largamente por las calles y río abajo, y cantan, y son de arena luego.
Ernesto Santana, del libro “Cuando cruces los blancos archipiélagos”.
viernes, 17 de octubre de 2014
La Lenin: el fracaso del hombre nuevo
La escuela que produciría el
superhombre, el súper revolucionario. El delirio de Fidel Castro.
Por Ernesto
Santana Saldívar
LA HABANA, Cuba -Crear un nuevo tipo de ser humano que sobrepase
las capacidades y características normales de la especie es un viejo proyecto
de religiones, sociedades secretas y grupos políticos, pero algunos grandes
pensadores como José Martí, más que un hombre nuevo, preferían un hombre bueno,
cabal.
La ingeniería social de la Revolución concibió en Cuba la idea
de un superhombre: el Joven Revolucionario, el Hombre Nuevo, y de ahí surgió la
Escuela Vocacional Lenin, inaugurada hace cuarenta años, después de fundir
distintas escuelas vocacionales que existían en La Habana, como la Escuela
Vocacional de Vento.
La Escuela Vocacional Vladimir Ilich Lenin (sus siglas formarían
la palabra EVVIL, casi evil: “mal” en inglés) fue una quimera de la época, otra
más, y debía convertirse en la fábrica insignia que produciría los mejores
ejemplares de la nueva especie social, un laboratorio donde el sueño del Che
Guevara y Fidel Castro alcanzaría su cumplimiento.
La Escuela fue inaugurada oficialmente el 31 de enero de 1974,
bajo la coordinación de Celia Sánchez Manduley, entonces secretaria personal de
Fidel Castro. Se encontraban presentes, además de Castro, el patrocinador
soviético Leonid I. Brezniev, el Director General de la escuela, Francisco
Chávez, el Proyectista General, Andrés Garrudo, el Ministro de la Construcción,
Ramiro Valdés, y el Ministro de Educación, José Ramón Fernández.
Ciudad escolar exclusiva
 La Lenin
comenzó a construirse en 1972, junto a la carretera de El Globo, cerca de
Calabazar, en el municipio Arroyo Naranjo, y ocupaba un terreno de ochenta
hectáreas —con una amplia franja de jardines, piscinas, y áreas deportivas que
lo separaba de una carretera de circunvalación de 2 kms y medio. Recibió tales
recursos y esfuerzos que fue terminada en menos de dos años, usando el Sistema
Girón, creado en 1970 para satisfacer la necesidad de edificar las Escuelas
Secundarias Básicas en el Campo (ESBEC).
La Lenin
comenzó a construirse en 1972, junto a la carretera de El Globo, cerca de
Calabazar, en el municipio Arroyo Naranjo, y ocupaba un terreno de ochenta
hectáreas —con una amplia franja de jardines, piscinas, y áreas deportivas que
lo separaba de una carretera de circunvalación de 2 kms y medio. Recibió tales
recursos y esfuerzos que fue terminada en menos de dos años, usando el Sistema
Girón, creado en 1970 para satisfacer la necesidad de edificar las Escuelas
Secundarias Básicas en el Campo (ESBEC).
Empezó a funcionar parcialmente en 1973 con alumnos procedentes
de las escuelas vocacionales anteriores y también con algunos escogidos en
escuelas secundarias normales. Al año siguiente funcionaba a plena capacidad,
con casi cinco mil estudiantes y cientos de profesores y trabajadores de muy
diversas ramas —aparte de una filial del Instituto Superior Pedagógico para el
Destacamento Manuel Ascunce, cuyos miembros estudiaban en una sesión y enseñaban
en otra.
Poseía dos cocinas gigantescas, cada una con dos alas de
comedores, un cine-teatro, varios laboratorios, un policlínico-hospital, dos
piscinas olímpicas y una de clavados, numerosas canchas deportivas, fábricas,
talleres y huertos, además de las edificaciones para las clases y los
albergues. Todo con una calidad difícil de encontrar en otras instalaciones
escolares de aquella época.
Se comenzaba a estudiar entonces desde séptimo grado hasta el
decimotercero. Regía una férrea disciplina militar, y por supuesto, los
estudiantes acudían a las aulas en una sesión y se iban a trabajar a los
talleres o a los huertos en la otra. Aunque había un edificio aparte, que
servía de vivienda para algunos profesores y trabajadores, la gran mayoría de
ellos se marchaba diariamente a sus casas, mientras los alumnos permanecían en
la escuela hasta el fin de semana. Los que vivían en provincias se iban a sus
casas solo dos veces al año.
Los colegiales de la Lenin, que recibían supuestamente una
educación gratuita, tenían que trabajar obligatoriamente durante veinte horas
semanales para producir baterías eléctricas, radios, diversos implementos
electrónicos y deportivos, e incluso, confeccionar unidades en serie de aquella
primera computadora cubana, la CID-201B, por entonces “famosa”, y de la que un
buen día nunca volvió a hablarse.

Leonid Brezhnev y Fidel Castro
durante la inauguración de la Lenin
“Homoides” para la sociedad militar
El sueño del Hombre Nuevo era, por supuesto, el sueño de todo tirano:
crear un ejército de androides invencibles, que lo secunden, que no se aparten
de las ideas que su dueño le ha fijado en la mente, que no se afecten por las
circunstancias, y estén programados para repetir las consignas más alucinantes
(“Solo los cristales se rajan, los hombres mueren de pie” o “Donde sea, cuando
sea, para lo que sea, Comandante en Jefe, ¡ordene!”). Estos androides podían
hablar de Karl Marx con la misma seriedad que Groucho.
Debían ser individuos predecibles, para un mundo predecible. En
una sociedad totalmente controlada, militar, debían ser una especie de
“homoides”, que no sueñen, y sólo obedezcan. No podían ser un zombi, sin
inteligencia ni pasión, sino un robot perfecto, capacitado para la ciencia más
avanzada, y capaz del odio más bestial hacia el enemigo que le han asignado.
Para esos “superdotados”, el máximo premio era ir de visita a la
URSS en las vacaciones, conocer el paraíso socialista, ¡el futuro! Y ganar
luego una beca para estudiar una carrera en alguna universidad de un país
socialista sería el logro mayor de sus vidas. Mientras tanto, veían desfilar a
sátrapas y tiranos de medio mundo, desde Nicolae Ceaucescu hasta Mengistu Haile
Mariam, y les regalaban conciertos Joan Manuel Serrat o Harry Belafonte. Eran
muchos los grandes extranjeros que querían ver el milagroso plantel, ese
invernadero donde Castro —el gran horticultor— cultivaba sus más queridos
retoños.
Eran los mejores años del matrimonio soviético-cubano, y Castro
estaba más seguro que nunca de que “el futuro pertenece por entero al
socialismo”. Naturalmente, había que crear una sociedad sin derechos ni
ciudadanos.
El sueño termina en farsa
Pero la “época dorada” de la Lenin duró poco. Pronto comenzaron
a ocurrir desgracias: alguna que otra muerte violenta, sobre todo por suicidio,
grandes combates entre albergues, o pandillas de un grado contra otro; robos y
desfalcos sonados, descalabros de directores, un deterioro material
generalizado, una relajación de la disciplina que en ocasiones rayaba en el
caos, una decadencia de la calidad pedagógica. Pero, en primer lugar, una
interminable ola de escándalos homosexuales.
Aunque parecía algo fantástico, se hizo costumbre que cada pocas
semanas fuera descubierta, en “flagrante delito”, alguna pareja de varones, a
veces escondida, a veces en una misma cama en medio del albergue. Lo mismo eran
de colegiales que de profesores o trabajadores, o de estudiantes y profesores.
Lo mismo de día que de noche. Incluso hubo algunas violaciones masculinas de
asombrosa brutalidad. A algunos los atrapaban en la misma escuela, y a otros fuera
de ella.
Parecía que una maldición había caído sobre el instituto de los
elegidos, que habían vertido alguna droga extraña en el depósito de agua, que
una epidemia de locura medieval se había apoderado de aquellos predios. Y
medieval era ciertamente la caza de brujas que acompañó aquella fiebre. Comenzó
una persecución de homosexuales tal, que en ocasiones no se requería de ningún
hecho para culpar a alguien y hacerlo digno de una expulsión deshonrosa.
Probablemente, ésta fue la gota que colmó la copa de paciencia
del Gran Macho, autor de aquel sueño que de pronto se convertía en pesadilla
obscena. De nada había servido la severa disciplina militar. En fin, el
Comandante en Jefe, que antes gustaba de visitar casi semanalmente su semillero
neo-rrevolucionario, dejó de poner sus relucientes botas en tan manchado
seminario.
Para colmo, después de 1977, no era raro que aparecieran
escritos, en paredes de aulas o de baños, letreros que daban vivas a Jimmy
Carter.

La Lenin siempre, para mal y para bien
Esa fue la Escuela Vocacional Lenin que conocí personalmente.
Duró diez años, porque en 1984 se convirtió en el Instituto Preuniversitario
Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) ‘Vladimir I. Lenin’. Lo visité una vez a
finales de los años 90, y lo encontré irreconocible, lleno de cercas, lúgubre.
Luego comenzaron a llamarlo “la escuela de los millonarios”. He
oído y he leído que en los pasillos, las aulas y los albergues hay una
constante ostentación, que los alumnos usan costosos maletines para guardar sus
pertenencias, que llaman a casa desde sus móviles, y calzan zapatos carísimos.
Presumen del auto de sus padres, de cómo visten, de los lugares adonde van y de
quién tiene mejor casa y en mejor barrio.
En el fondo, creo que los alumnos de los últimos treinta años
han sido, en general, como los de antes. Algunos muy brillantes, pero también
otros irremediablemente idiotas, que tienen padres o padrinos que pueden tener
lo que quieran, igual que antaño. Cualquier semejanza con los “niños índigo”
—para algunos, seres evolucionados de la Nueva Era— es sólo por el color del
uniforme, que sigue siendo el mismo: pantalón, saya y corbata de añil, y azul
claro la blusa o camisa. ¡Ah!, y el distintivo rojo y redondo en la manga
izquierda.
Claro que no hubo una producción en serie de “homoides”.
No era tan fácil, y Fidel Castro no pudo producir ni una simple variedad
de cafeto. Es cierto que de la Lenin salieron funcionarios y agentes del
gobierno cubano, como Reinaldo Taladrid, Fernando Rojas, Antonio Guerrero,
Caridad Diego y otros de índole parecida, pero la inmensa mayoría de los
egresados anda por ahí, aquende o allende los mares. Gente normal, que vive su
vida sin hacer imposible la de los demás. Unos con amargos recuerdos de
aquellos años, otros acordándose con humor de Francisco Chávez y Reina Mestre,
de Eduardo Pérez y de Guerrero Guerrero, y olvidando lo desagradable. Pero no
se olvidan los buenos amigos, ni los primeros amores, ni la maravilla de la
adolescencia.
A ellos no los deformó aquel sueño megalómano fracasado, porque
en fin, aquella escuela no fue lo peor que vivieron en su vida, en la pesadilla
del país.
jueves, 16 de octubre de 2014
El paladar de Cuba está en Miami
Qué se hicieron el tasajo con boniato hervido y el
quimbombò con camarones secos.
Por José Hugo Fernández.

Ruinas de El anón de Virtudes, tan irrecuperables como la
champola que conoció aquí el poeta Lorca-Foto JHF
LA HABANA, Cuba -Todavía se habla de aquella champola de
guanábana que degustó Federico García Lorca en El anón de Virtudes, durante su
visita a La Habana, hace 84 años. “No hay refresco en todo el mundo que tenga
nombre más eufónico y altisonante, ni que sepa mejor”, exclamaba entonces el
poeta. Hoy sólo algunos de nuestros ancianos recuerdan tal vez el sabor de la
champola. Y al viajero que pretenda experimentar el deleite que sintió Lorca al
conocerla en una cafetería habanera, no le quedará otro remedio que seguir
viaje hacia Miami.
Lo penoso es que no se trata únicamente de la champola. Todos
los platos y otros alimentos tradicionales de la comida cubana, la popular no
la de gran gourmet, partieron detrás de nuestra gente hacia el exilio miamense
y casi por las mismas razones: la escasez perenne, la miseria material y
cultural, el desprecio a lo nuestro innato que nos cayó encima con el triunfo
revolucionario de 1959.
Ya que la identidad es lo que nos capacita para entendernos a
nosotros mismos, para sentirnos afines, reconociéndonos y apreciándonos
mediante sentimientos y expresiones comunes, no puede haber sido revolucionario
un proceso histórico que ha cambiado a la brava esos signos básicos que nos
hermanaban.
La debacle, claro, no sólo afectaría nuestras costumbres
culinarias. Pero resulta especialmente notable en este ámbito, que se afincaba
en tradiciones de siglos.
El tasajo con boniato hervido, comida típica de nuestra gente
pobre, nos venía acompañando desde la época de los esclavos. Hoy, tendríamos
que ir a comerlo al proverbial Versalles, de Miami, aunque tal vez algún
comensal dichoso y con solvencia económica podría hallarlo en restaurantes para
turistas de La Habana Vieja, por ejemplo, en La Mina, donde el precio de tres
míseras greñas de tasajo supera en mucho el salario mensual de cualquier
trabajador habanero.
Suman cientos de miles los paisanos que por estos días regresan
de una visita a la Florida hablando maravillas sobre el reencuentro -o el
descubrimiento- del arroz con pollo familiar de los domingos, o de la carne con
papas, la ropa vieja, el simple bistec con papas fritas, las torrejas o
buñuelos en almíbar, entre otros múltiples dulces caseros que allá forman parte
del cotidiano, como antes acá; o del pan con bistec o el pan con puerco asado
(el de verdad, no el pan con picadillo de pellejo de puerco que venden en La
Habana), o del batido de chirimoya y los cascos de guayaba con queso crema que
son ofertas permanentes, tan especiales como baratas, en sitios de gran
concurrencia como El Palacio de los Jugos o el Versalles o los establecimientos
de la cadena La Carreta.
El paladar de los cubanos también se ha mudado a Miami, gústale
a quien le guste y pésale a quien le pese. Porque aunque no hayamos tenido
ocasión de probar nunca antes el sabor del quimbombó con camarones secos, este
plato criollo (por la vía de África y de China), parece conservarse vivo en
nuestra memoria genética. Como también se conservan otros de origen árabe o
europeo.

La Maravilla, donde se comìa el mejor
filete de La Habana. Foto archivo
El colmo es que pasamos decenios sin comer harina, el plato por
excelencia de los hambrientos en la Isla. Y con un pasado negro, pues, según
nuestros abuelos, durante la tiranía de Gerardo Machado, cuando el hambre daba
al cuello, la harina fue la salvadora de la patria. Sin embargo, con la escasez
de maíz que sobrevino en los tiempos revolucionarios, desaparecieron platos
socorridos de los pobres, como la harina con tocino, o con leche, o con
arenque. Sin contar la harina dulce con pasas, esfumada de la mesa de los
humildes y de los altares de la santería cubana, al igual que el arroz con
leche y canela.
En general, los dulces caseros (regios protagonistas de nuestra
cocina criolla, así que irremediables ausentes en tiempos de revolución),
pasaron a ser un tesoro extinguido, incluso desde antes de que el fidelismo
arrasara con su soporte, la gran industria azucarera nacional. Borrados aquí
del mapa, el dulce de leche cortada, o los de ajonjolí, coquitos prietos,
melcochas, merenguitos y boniatillos azucarados, entre un largo etcétera,
volaron con salida definitiva para Miami.
Mientras, el mero desayuno de café con leche y pan con
mantequilla ha devenido lujo de élites en La Habana. Y aun las propias élites,
por más dinero que gasten, están condenadas a lidiar con la orfandad de nuestra
auténtica cocina criolla, pues, los pocos platos que hoy pretenden rescatar en
ciertos restaurantes, tanto privados como estatales, carecen del toque de
gracia de la tradición popular, a más de ser presentados como exotismos de
folklor y a precios que dan ganas de reír por no llorar, no obstante su origen
notoriamente modesto.
Si beberse una champola en La Habana resulta hoy un milagro. Ni
siquiera milagrosamente sería posible encontrarla con la auténtica calidad y al
bajo precio que se la ofrecieron a Federico García Lorca en El anón de
Virtudes. Y a propósito, un amigo, que es padre de un joven veinteañero, me ha
contado la difícil tarea que constituyó para él tratar de explicarle a su hijo
qué cosa es un anón.
lunes, 13 de octubre de 2014
CHICHARRONES DE VIENTO
Más que una vieja
moda que hoy se renueva con furor por la influencia del cine y del video clip,
el auge del fisiculturismo es un síntoma en La Habana. Una especie de
anunciación. Airea excrecencias de los tiempos post-revolucionarios. Si lejos
de querer ser como el Che, nuestros jóvenes de inicios del siglo XXI se
esfuerzan ahora por ser como Terminator,
alias Arnold Schwarzenegger, o por lo menos en lucir como él, no parece que sea
por una toma de partido entre la violencia doctrinaria y feroz del guerrillero
y la gratuita y aberrante de Hollywood. Sus predilecciones, en este campo como
en cualquier otro, no traspasan los límites de la epidermis. Quieren ser
musculosos para ser bellos. Y punto. Ni siquiera les interesa ser fuertes. Incluso,
si pudieran, se inflarían los bíceps sin necesidad de acudir al gimnasio, el
cual exige un sacrificio y una constancia que no va con ellos y que
posiblemente no asuman por otro objetivo ajeno a su belleza.
No es para
ponernos pedantes filosofando en busca de la quinta pata al gato, pero tampoco
cuesta mucho ver lo que nos sitúan delante de los ojos. Ese vitalismo cuasi
nietzscheano que hoy padecen nuestros muchachones sólo tiene una meta: el
espejo. Y revela a las claras su hartazgo existencial, que es defecto de
fábrica. Ni Adonis retadores del jabalí, ni simpatizantes de la lógica del
gallo que les impartimos: a más hinchado el pecho, más broncos y temibles. Les
basta con el gusto que les proporciona sentirse a gusto ornamentándose y gozándose
a sí mismos.
Fruto de todas
las inhibiciones, broza del machismo en su colmo más irracional, que es el
despotismo como política de Estado, la plenitud del músculo que ahora moldean
no abriga la menor respuesta agresiva. Es apenas inflación de su vagancia y de
su recogimiento en lo único que a ellos les importa: ellos. Se partirían de la
risa si algún trasnochado les recordase aquel discurso en el que Fidel Castro
solicitaba espaldas anchas y brazos rudos para defender la revolución. Y es
seguro que no menos gracioso deba resultarles el grito que están poniendo en el
cielo los mayores de la casa ante su nueva afición, que además de abultarlos
como sapos al sol y de cansarlos sin que tiren un chícharo, les abre el
apetito.
En fin, qué
remedio. Es la cosecha: una suerte de cyborg, mitad gente, mitad máquina. La
única oportunidad que tuvimos a mano para perpetuar el apellido. También, lo
quisiéramos o no, ha sido nuestro modo de darle forma humana al legado, es
decir, a las secuelas de la utopía: el globo, la
floritura, lo hueco por dentro y abigarrado por fuera. Un remedo de nuestro
vino, que sigue siendo nuestro y agrio pero ya no es vino, sino chicharrones de
viento: piel, volumen y vacío.
José Hugo Fernández
miércoles, 8 de octubre de 2014
“Camionero” desmonta el mito de la educación revolucionaria
Mientras el ICAIC parece atravesar una crisis irreversible, jóvenes directores independientes muestran vitalidad y empuje en sus obras
Por Ernesto Santana Zaldívar
 LA HABANA, Cuba -“Me consta que la vida es demasiado corta como para llegar a entender eso que llaman cine cubano”, escribió en su blog el crítico de cine Juan Antonio García Borrego. Si esto fuera cierto, incluyendo en el concepto de cine cubano, naturalmente, la producción que han realizado también fuera del país los directores cubanos, los cineastas más jóvenes (como prueba la Muestra de Jóvenes Realizadores) merecen ser enfocados no solo para comprender más “eso que llaman cine cubano”, sino para entender la propia sociedad de donde han surgido.
LA HABANA, Cuba -“Me consta que la vida es demasiado corta como para llegar a entender eso que llaman cine cubano”, escribió en su blog el crítico de cine Juan Antonio García Borrego. Si esto fuera cierto, incluyendo en el concepto de cine cubano, naturalmente, la producción que han realizado también fuera del país los directores cubanos, los cineastas más jóvenes (como prueba la Muestra de Jóvenes Realizadores) merecen ser enfocados no solo para comprender más “eso que llaman cine cubano”, sino para entender la propia sociedad de donde han surgido.
En general, cuando opinamos que el cine cubano se encuentra en una crisis que parece irreversible por el momento, estamos refiriéndonos al cine elaborado por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y dejamos fuera la creciente producción audiovisual realizada al margen de esa institución oficial, muy poco conocida no solo porque las autoridades no se muestran interesados en divulgarla, sino porque además, en ocasiones, la prohíbe inapelablemente.
Y no es difícil dar con el motivo: ese nuevo cine, tan limitado de recursos (de ahí que escaseen los largometrajes independientes), tiene una vitalidad y un empuje que, salvo puntuales excepciones, hace tiempo se extinguió en el ICAIC, y no ha heredado de él ni sus manías ideológicas, ni su alergia al riesgo, ni su sequía imaginativa.
Algunos han empezado a llamarlo “cine sumergido” pues, como dice el ensayista Rafael Rojas, en la Cuba de hoy “lo culturalmente globalizado o lo cibernéticamente conectado actúan desde la inmersión o la sumersión, es decir, bajo la superficie discursiva oficial o institucional, menos sólida que la del período soviético”.
Como la obra de estos noveles artistas se exhibe tan poco, si es que se exhibe, no es fácil hallar un paquete que reúna algunas de estas piezas afiebradas, pero si uno lo encuentra puede recibir algunas sorpresas que sirvan de consuelo frente al gris panorama del cine (y, en fin de todo el arte) cubano actual.
Aunque no sea lo mejor de ese cine diferente, el cortometraje Camionero es un ejemplo de cuáles son las preocupaciones de estos nuevos cineastas a los que, ante todo, no les interesa en absoluto justificar al gobierno, ni sentar sofismas ideológicos, ni escabullirse de lo político, ni sedarse con la hipocresía, y mucho menos alcanzar el éxito haciendo loas a la revolución.
Camionero, producido en 2012, entra de cabeza en el tema de la violencia adolescente en las escuelas de Enseñanza Media en el campo donde, durante treinta años, se formaron varias generaciones separados de su familia durante la mayor parte del año, obligados a trabajar como campesinos a media jornada, formados bajo la letanía de axiomas vacíos, sin un verdadero código de civilidad, expuestos a diversos tipos de agresiones.
Inspirado en un cuento de Yomar González, el corto de 28 minutos dirigido por Sebastián Miló narra la intolerancia adolescente hacia los que no demostraban suficiente machismo, víctimas indefensas de pandillas que cometían con ellos cualquier abuso y que casi nunca tenían que pagar por esos actos crueles que, como en este caso, llevaron muchas veces a un desenlace fatal.
Como las autoridades escolares estaban siempre más preocupadas por ganar una emulación o, por lo menos, lograr una imagen positiva del plantel, que por el bienestar y la formación adecuados de los menores de edad que tenían bajo su responsabilidad, la estancia en una de esas escuelas resultó un infierno para muchos estudiantes.
El protagonista de este film, Randy (interpretado por Antonio Alonso) es un adolescente introvertido y solitario al que consideran “pájaro” porque no es fuerte ni habla de novias y que, para colmo, parece ser religioso, por lo cual debe soportar abusos y maltratos físicos continuos. Su sueño es salir de aquel lugar de tormento, ser camionero y andar sin nadie. Ante sus ojos cree ver, en ciertos momentos, cómo pasa la carretera bajo él a toda velocidad, alejándolo del sufrimiento.
Su principal demonio es el sádico Yerandy (Reinier Díaz), jefe de una pandilla por ser el más fuerte y el que más novias consigue, que organiza las torturas contra Randy y luego las disfruta con deleite. Sus secuaces son interpretados por los actores Rafael Rodríguez, Oniel Torres y Alexander Diego.
Una voz va relatando y explicando en off los pormenores de este drama. Es Raidel (Héctor Medina), quien reitera constantemente que no siente miedo de los abusadores y que, viendo que nadie intenta defender a Randy, intercede por él una vez y a partir de entonces empieza a ser hostigado también, lo que provoca un sangriento y terrible final.
Más allá de que el guion es en general muy adecuado y los diálogos y la acción fluyen sin estridencias ni confusiones, el trabajo de los seis jovencísimos actores es la gran sorpresa de esta pieza, ante todo las actuaciones de Héctor Medina, Antonio Alonso y Reinier Díaz. Estas cualidades nos recuerdan otra reciente película cubana, Conducta, de Ernesto Daranas, que también trataba aspectos de la formación escolar de niños y adolescentes con un atinado libreto, igualmente del director, aparte de un nivel de actuación que no abunda en el cine cubano. Casualmente, una pequeña estampa religiosa será también aquí motivo de tensión entre los personajes.
Están además las actuaciones especiales de Osvaldo Doimeadiós y Broselianda Hernández, que están bien, aunque tienen poco peso en la historia. Y está también el papel del profesor que interpreta Joe Rodríguez, que por momentos no parece muy convincente, pero que logra bastante la exigencia actoral frente a los muchachos sin que el guion le ceda muchos matices, pues resulta deleznable no solo por su grosería e irresponsabilidad con los estudiantes varones, sino también por su desvergonzada práctica sexual con las alumnas.
Si este es el primer film de Sebastián Miló, ha comenzado con muy buen pie y deja para los creadores del mundo cinematográfico un buen ejemplo de labor concienzuda, de talento y de claridad expresiva, porque este director, desmintiendo una parte del mito de la paradisíaca educación socialista cubana, sabe bien lo que nos está diciendo: de aquellos polvos llegan estos lodos.
sábado, 4 de octubre de 2014
Zig zig zigzag
Hablador.
Su propia elocuencia lo transforma. Sus palabras son como objetos de una
naturaleza aparte que no tienen manera de entrar en la naturaleza ordinaria si
no es a través de él. Ni siquiera puede reprimir el impulso de otorgarse
nombres diferentes, a veces varios en el mismo día, como si fuesen cosas que
pueden tenerse, usarse y desecharse sin apelar a norma alguna fuera de la
utilidad práctica que les supone.
Denominador.
Incluso para él mismo resulta casi siempre imposible explicar la razón por la
cual se llama a sí mismo ahora Joaquín y mañana Rolo y pasado mañana Isidoro y
más tarde Wicho, Serguéi, Teo o Reginaldo. Con toda seguridad no es el sonido
de cada nombre lo que provoca su compulsión, puesto que para él toda música es
un alivio mezquino contra el hecho de que toda palabra muere.
Pero
cantador. Que en noches de gente y ron gusta de ponerse junto al de la guitarra
y entonar las mil y una canciones que conoce y que no afina mal. Y hasta
improvisa si el acompañante es diestro en inusuales secuencias de acordes. Que
en horas de hallarse solo canturrea ocurrencias y muchos lo oyen y lo
consideran eso que uno llama alma buena.
Fingidor,
en fin. Pero ¿qué finge? ¿Y a quién? Aunque cualquiera pudiera darse cuenta
de que estaba fingiendo en un momento o en otro, ¿por qué lo ha hecho? Nadie lo
consideraba diferente luego de cada vez. Nada cambiaba. Y, sobre todo, nadie
cambiaba en la mente de él: todos seguían siendo los mismos. Y seguirán
siéndolo por los siglos de los siglos.
Abominador.
Claro, les encanta que nunca me detenga, que me desvanezca siempre, que sea un
fantasma tras otro, que no me reconozcan cada vez y que no importe, porque lo
único que necesitan es que no me calle.
Ernesto Santana, del libro “La venenosa flor del
arzadú”.
UN RECESO PARA LA MERIENDA
-¿Mostaza,
Rodríguez?
-No. Eso le cambia
el sabor a las croquetas.
Enjuto y maletudo,
el hombre llamado Rodríguez exhibe la traza de quien está de vuelta de todo en
la vida. Una momia exangüe que viste de negro, a tono, se diría, con su
profesión de médico forense especializado en criminalística. El otro es algo
más joven, recio, de mirada torva, con piernas cortas y tórax de tanque: un
rottweiler en guayabera.
-¿Refresco de fresa,
Rodríguez?
-Me da acidez.
Desde hace algún
tiempo comparten funciones en el mismo equipo para la investigación de
homicidios. Y aunque parezca raro, se llevan bien. La enorme contraposición de
sus caracteres actúa en ellos como resorte de equilibrio.
-No sé tú, pero
nunca había visto algo igual.
-Todos los refrescos
producen acidez, unos más, otros menos.
-Me estaba
refiriendo al caso que nos ocupa. Creí que tales esperpentos únicamente podían
ser vistos en las películas de Hollywood, esas de bajo coste.
-Hay de todo en el
mundo.
-No me ayudas,
Rodríguez.
-¿A qué?
-A explicarme la manera en que se las arregló
una anciana con casi ochenta años para estrangular, ella sola, limpiamente, sin
más ayuda que la de un pedazo de soga, a todo un escuadrón de hombres hechos y
derechos.
-¿Un escuadrón?
-Suman 12 hasta hoy,
pero seguimos buscando. En todos aparecen nada más que sus huellas. Y todos
fueron violados de un modo exactamente igual a como violaba a sus víctimas el
energúmeno de su marido.
-Sodomizados después
de muertos.
-¿Lechuga, Rodríguez?
-Pásamela.
-¿Qué diferencia
hay?
-La lechuga no da
acidez.
-Pregunto qué
diferencia hay entre sodomizar y violar.
-Es como que te den
o no a escoger la opción de ponerle picante a tus croquetas.
-¿Picante,
Rodríguez?
Acostumbrado a vivir
entre los muertos, limitándose a extraer beneficio de las consecuencias del
hecho, el hombre llamado Rodríguez demuestra no estar interesado por descifrar
los intríngulis que rodean este caso.
Una anciana
solitaria, enclenque y apacible, cuyo único antecedente más o menos oscuro es
haber estado casada durante cuarenta años con un famoso criminal de guerra que
terminó sus días en el paredón de fusilamiento, acaba de ser identificada por
los investigadores como autora de múltiples asesinatos. Sin embargo, ella jura y
perjura que es inocente.
-No, me abstengo.
-¿No te gusta el
picante, Rodríguez?
-Digo que me
abstengo de las conclusiones ociosas. Probamos la intervención de esa anciana
en los crímenes. Es culpable. Lo demás es lo de menos.
-¿Y no te inquieta
la probabilidad de que haya estado asociada con alguien para matar?
-De eso estoy
seguro.
-¿Quién?
-Yo.
- ¿Tú, qué?
-Estoy seguro de que
tenía un socio.
-¿Pero quién?
-Yo
-Pregunto quién era
el socio.
-Sólo el diablo
podría responderte, ya que no hallamos pistas concluyentes.
-Te conozco. Sé que
estás pensando en alguien. ¿Quién crees que pudo ser?
-Su marido quizá.
-¿Café, Rodríguez?
-Amargo
-Eso sí es verdad que no me lo trago.
-Cuestión de gustos.
Yo lo prefiero sin azúcar.
-Digo que no puedo
tragarme esa tesis irracional de que el marido era su socio para el crimen,
puesto que él está muerto y podrido desde hace años.
-Lléname la taza.
-¿Tú sabes lo que
estás diciendo, Rodríguez?
-Sí, me gusta
amargo.
-Pregunto si sabes
lo que significa aceptar la posibilidad de que un criminal muerto y podrido
desde hace años continúe matando a la gente por ahí.
-Lo sé
-¿Qué sabes?
-Que no me gusta con
azúcar.
-¿Seguro, Rodríguez?
-Seguro es que la
muerte, como la vida, no cesa de retarnos, siempre con nuevas incógnitas.
José Hugo Fernández,
del libro “Hombre recostado a una victrola”.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
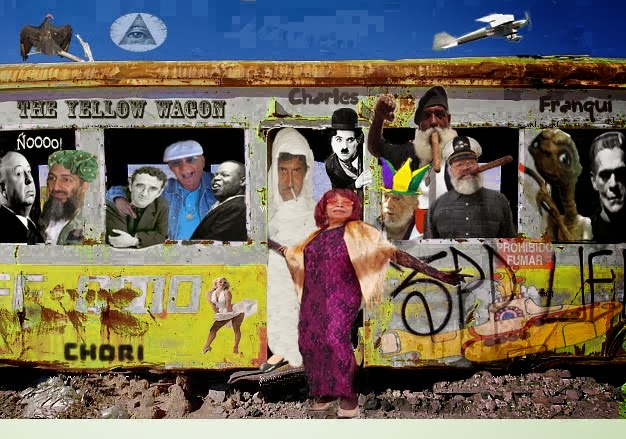
.jpg)
.jpg)