I
Pasearse por El Prado a las
tres de la madrugada, bajo el lloriqueo invernal y contra un viento cargado de
salitre que te acribilla los ojos y te raja la piel, es algo que nadie hace, a
no ser que venga asistido por muy contundentes razones.
Tal es el caso de El Bomba.
Entró a la última tanda del
Payret, donde estaban pasando una película española llamada Celos, que no vio, como tampoco hubiese
visto otra, ya que no fue al cine más que a dormitar un rato mientras el tiempo
seguía resbalando, pegajoso, lento hacia su hora.
Terminada la función,
atravesó con pereza el Parque Central. Y ya con los dos pies sobre el sucio
paseo de El Prado, comprobó que una vez más llegaba adelantado. Entonces se fue
dejando caer hasta la esquina de Colón en busca del banco de siempre, el de la
espera. Y aquí está, cavilando, mientras las manecillas de su nuevo reloj,
inmenso, llamativo, brillante, van tras el rastro del único momento en que El
Bomba aún es capaz de sentir cómo se atasca el resuello en la mitad del pecho y
la sangre vuela dentro de las arterias.
Hubo épocas en las que
experimentaba a diario sensaciones como ésta. Días dichosos. Días idos.
Recuerda la escuela de
paracaidistas, los primeros lanzamientos, el instante en que la nave se abría
de panza ante tanto azul, tanto vacío, y allá iba él, a lidiar con el viento
siempre tramposo y roncador como las malas hembras. Los ejercicios nocturnos le
aceleraron particularmente el pulso. Una noche cayó en la mar profunda. Había
apresurado la cuenta y abrió el paracaídas antes de lo indicado. Lo hizo
adrede, por ver qué sucedía. Y la experiencia fue excitante, otra vuelta de
tuerca, una más, pero no la última. En la unidad de entrenamientos para Tropas
Especiales siempre hallaría nuevas ocasiones de medir el aguante de sus nervios
y de sus fuerzas. Fue una de las primeras cosas que le dijo Arturo cuando se
conocieron. Arturo, su entrañable Toro.
II
A la vez que alza el puño
con la gran esfera luminosa hasta la altura de su nariz para chequear la hora,
El Bomba es también alumbrado desde un íntimo rincón de la memoria: Arturo, el
entrañable Toro. Amigo y confidente
de los días fulgurosos y las noches largas, guía para cada iniciación, sombra
de su sombra, alter ego a lo largo de casi toda esa vivificante carrera de
obstáculos que ha sido su existencia.
Se levanta del banco para
desentumecer las piernas. Mira hacia uno y otro lado, escudriña disimuladamente
detrás de los laureles y en los altos portales que bordean El Prado. Busca una
señal y no la encuentra. Todavía. Es temprano. Las dos y treinta apenas.
Entonces camina muy despacio, moviendo al compás su mano derecha de donde
cuelga una gruesa manilla de metal refulgente como ojos de búho. Va hasta la
estatua de uno de los leones, se detiene, lo toca, desliza sus dedos suavemente
sobre las frías ancas de bronce. Piensa. Siempre que pasa por la esquina del
teatro Fausto tiene que subir a tocar este león. No se explica por qué, pero es
así. Una especie de rito o un capricho, irreprimible en todo caso. El Bomba
piensa. Mientras, una farola de luz amarillenta extiende sobre el paseo su
robusta silueta enredada con la del león.
III
A destaponar el paracaídas
antes de lo previsto en las reglas aprendió solo, por instinto, y fue muy
divertido. Pero abrirlo pasado de tiempo ya era harina de otro costal. Se
requiere pericia, mucha concentración, sangre de horchata. Y eso tuvo que
aprenderlo de Arturo, al igual que casi todas las otras mañas que en principio
lo exaltaron de una forma rara, inusitada, y luego le resultarían determinantes
para cumplir las más difíciles misiones de guerra.
Arturo había ingresado en
Tropas Especiales dos años antes que él y fue su instructor. Después fue su
pareja en todas las competencias internacionales de acrobacia, donde hicieron
historia destrozando los récords de paracaidistas soviéticos, alemanes y
chinos. En uno de sus más frecuentes actos, que nadie consiguió igualar, se
abrazaban en el aire e iban disparados a gran velocidad contra la tierra hasta
el instante en que a punto de estrellarse, se abría uno de sus paracaídas. Lo
más emocionante era que ellos también competían entre sí, pues como solamente
podían usar un paracaídas para ambos, jugaban a que perdía aquel que decidiera
abrir el suyo.
Al principio el ganador dentro
de la pareja fue siempre Arturo. Más tarde, él niveló los resultados, pero no
antes de provocar varias fracturas tanto en sus huesos como en los del otro.
Pacientemente y arriesgando el esqueleto en cada lance, el entrañable Toro lo había convertido en el único
hombre de la tropa que era capaz de superar su propia destreza y su temeridad.
No en balde llegó a quererlo como a nadie y adelantó tantas veces el pecho
dispuesto a morir en su lugar, ya fuera en las selvas de África, en las
cordilleras de la América del sur y del centro, o en las tórridas arenas del
Oriente Medio.
IV
El Bomba le da vueltas a
este último pensamiento mientras se despabila. Ha estado a punto de quedarse
dormido, con la cabeza recostada al león y con las habituales rememoraciones
(nombres, lugares, fechas) adheridos como lapas al flujo de su mente. Pero
afortunadamente algo lo hizo reaccionar. Es la llegada de una patrulla de la
policía.
El carro se detuvo en la
esquina. Uno de los agentes ha descendido y camina directo hacia él. Al llegar,
se sitúa a prudente distancia y requiere, en tono seco:
- Su carnet de identidad
En vez del documento
solicitado, El Bomba le entrega una fina tarjeta de cartón cubierta con
plástico. El policía enciende su linterna y la revisa. Luego se la devuelve, al
tiempo que sonríe y le dice, ahora con una inflexión cómplice:
- Gracias, compañero. Y disculpe. Es que a
esta hora toda La Habana duerme, y figúrese, uno no es adivino.
Son las dos y cincuenta. El
carro patrullero se diluye en las sombras. Dentro de diez minutos cada músculo
de su cuerpo, cada micra de su piel, cada uno de sus nervios entrarán en fase
de alta tensión. Entonces ya no podrá permanecer sentado ni de pie. Tendrá que
recorrer El Prado incesantemente, sobre todo entre las calles Refugio y Genios,
que es el tramo idóneo para la operación. Tendrá que exagerar el movimiento de
sus manos al andar para que la centelleante manilla de la derecha, el reloj de
la izquierda y las enormes sortijas de los cordiales resulten visibles desde
lejos. Diez minutos. Entretanto El Bomba piensa.
V
Cuando lo conoció, ya le
decían Toro, tal vez por su bravura y
por su extraordinaria fortaleza física. De cualquier modo él también traía un
apodo al llegar a la unidad. Se lo pusieron desde la adolescencia. Luego de
haber presenciado cómo su padre se descargaba en la cabeza todo el plomo de una
Makarov con culata de nácar, nunca más logró ser como el resto de sus
condiscípulos en la escuela secundaria. Fueron éstos precisamente quienes
empezaron a llamarle El Bomba. Seguramente por los trastornos que les
ocasionaba con aquel espíritu pendenciero y con aquella ira sin límites,
siempre a punto para el reventón. Por suerte con el tiempo llegaría a conocer a
Arturo. Sólo él pudo emulsionar en su sangre tanta energía atascada desde la
niñez, únicamente el entrañable Toro
supo hallarle un cauce e indicarle una meta.
VI
A las dos y cincuentiséis,
El Bomba hace unas cuclillas, dirige una última caricia al león, y sin dejar de
pensar en su amigo, recuerda el nombre y una idea de cierto personaje
literario, un tal Francis Macomber, quien, de cara a la muerte, siente cómo al
fin se desbordan en su interior los diques. Piensa El Bomba. Y pensando,
camina, muy calmosamente. Busca el tramo comprendido entre Refugio y Genios.
VII
A pesar de los pesares,
puede considerarse un tipo afortunado. Lo que aquel personaje literario no
conoció más que una vez y en su último instante, y lo que muchos hombres reales
no llegan a conocer nunca, ha constituido el pan del día para él, durante años.
Es su eterna deuda con Arturo. Una deuda que el entrañable fiador ya no podrá
cobrar. Porque está muerto. Igual que Macomber, igual que su padre, igual que
todo lo que fue importante y esperanzador para El Bomba.
VIII
Ahora son las tres. Su
hora. Se detiene, aguza el instinto. Las farolas de Refugio no alumbran. Al
parecer alguien les desbarató las bombillas a pedrada limpia. De aquí en
adelante la oscuridad será más densa. Pero está preparado. Tiene los cinco
sentidos en alerta roja. Aunque no pueda detener el curso de sus evocaciones.
IX
Muerto. Habían descendido
en un solo paracaídas detrás de las líneas del ejército sudafricano, en
Namibia. Una misión de alto riesgo que, como tantas otras, cumplieron
cabalmente. Sin embargo, Toro se sentía
enfermo. Su cuerpo se llenó de llagas y estuvo decaído, febril, soportando los
azotes de aquel páramo hirviente a lo largo de varias semanas. Así que cuando
finalmente pudieron evacuarlos, fue ingresado a la carrera en un hospital de
Luanda. Y desde allí lo remitieron a La Habana. Todo sucedió a ritmo
vertiginoso. Y tanto que aún no habían transcurrido dos meses desde su última
operación en pareja cuando El Bomba recibió orden urgente de presentarse ante
la Jefatura.
X
A las tres y cinco detecta
una presencia. O más bien la intuye. Sin detener la marcha para no poner en
guardia al objetivo, trata de ubicarlo. Pero no le es posible. Aún no. De
cualquier modo sabe que está ahí, que ha llegado. Y acorta el paso, se
refocila. Sin que cese el goteo de sus pensamientos.
XI
En la Jefatura no se
anduvieron por las ramas: Arturo acababa de morir, con SIDA. Días antes, al
intentar convencerlo de lo útil que resultaría una confesión con los nombres de
sus últimos vínculos sexuales, había desanudado una sonrisa exánime, de paz: Mi cadena tiene un solo eslabón, dijo.
Entonces lo mencionó a él.
XII
Lo tiene. Son apenas las
tres con ocho minutos, pero ya lo tiene. Acaba de descubrirlo parapetado detrás
de una columna en el portal del antiguo Club de Cantineros. Seguramente está
allí desde hace un rato, observándolo. No se explica por qué. No es una
práctica habitual en ellos. El caso es que está allí, que ya lo tiene. A las
tres con ocho.
XIII
Lo condujeron sin tardanza
a uno de los mejores laboratorios habaneros y tal como esperaban, la prueba del
VIH dio positiva. En un abrir y cerrar de ojos, El Bomba se había transfigurado
en La Bomba delante de la nariz de sus jefes.
XIV
Tres con diez. Más temprano
que tarde ha comprendido por qué el objetivo permanece impávido entre la
oscuridad. Es que no viene solo. Y están conciliando una estrategia. No hay
otra explicación. Además, pudo verlo mejor. Es corpulento, pero de mediana
estatura. No ha de llegarle ni a los hombros. Hace bien al no venir solo.
XV
Estuvo recluido durante
varios meses en una clínica de alto rango. Luego lo enviaron a su casa. Tenía
el virus, pero no estaba enfermo. Son los
misterios de la Peste del Siglo XX, comentaron los doctores. Así que de
algún modo seguía siendo El Bomba. Sólo que el libro de sus aventuras en
lejanas tierras quedaría cerrado para siempre. Por lo menos es lo que creyó. Y
se equivocaba.
XVI
Tres con dieciocho.
Detectado el segundo objetivo. Le queda mucho más cercano. Pero solamente puede
verle la punta de la cabeza, ya que está oculto detrás de uno de los muros
laterales del paseo, el de la izquierda; en tanto, el otro acecha desde el lado
derecho, en los portales. Ambos se mueven en su misma dirección. Excelente
señal. Significa que están listos y a la espera de la ocasión más ventajosa.
Muy pronto encontrará el modo de proporcionársela.
XVII
Fue una sorpresa. Es verdad
que aún no había causado baja, que incluso poseía y posee su carnet de oficial
de los servicios élites de la Inteligencia. Pero jamás concibió la posibilidad
de que le encomendaran una nueva misión. Y menos una misión tan inusual. Por
otra parte, no podía sospechar, ni en sueños, que iba a tener la oportunidad de
llevarla a cabo en la urbe de los fulgurantes rascacielos, la vitrina del
monstruo.
XVIII
Bingo. Es asunto hecho.
Primero, se detendrá para comprobar la hora. Luego tendrá que mostrarse
contrariado, como quien se cansó de esperar. Y finalmente tomará rumbo a la
esquina del hotel Packard para hacerles creer que se retira. Las tres con
veinticinco. Ya son suyos. Minutos más minutos menos.
XIX
New York le pareció una
ciudad regia. El más deslumbrante desperdicio de la civilización occidental.
Aunque no tuvo tiempo de recorrerla. Debió ir directamente en busca de su
objetivo, en Manhattan, muy cerca de Times Square. Había invertido muchos días
en gestiones para obtener el pasaporte que le permitiese viajar desde Santo
Domingo en un vuelo de la PANAMERICAN. Para colmo, una vez en el terreno,
resultó que "su hombre" no vivía ya en la calle 43, entre la Octava y
la Novena Avenida. Tuvo que desempolvar viejas redes. Hasta que por fin logró
aquel primer contacto, en los baños de un bar con nombre impronunciable.
XX
Excitante. Es algo que
sencillamente atiza la circulación. Aquí los tiene, pisándole la sombra. Cuando
llegue al Packard, tendrá que ver si el Cuchillo de Consulado se encuentra tan
oscuro como de costumbre. Podría desviar sus pasos hacia allí. Sabe que si lo
hace, no van a aguantar la tentación.
XXI
Tres veces contactó con su
objetivo en Mahattan. La primera fue "fortuita". Las otras, previa
coordinación entre los dos. Siempre en territorio neutro. Nunca visitó su morada, que es como aquel chiflado solía
llamarle al diminuto apartamento en que vivía. Un tipo simpático después de
todo. No podría decir lo contrario. Impetuoso. Endemoniado. Una fiera. En algún
remoto detalle que nunca le ha interesado establecer, le hizo recordar a Toro. Guardando las distancias, claro.
No podía simpatizar con él. Era el enemigo. La Tétrica Mofeta. Los términos de
la operación no dejaban sitio para dudas. Un traidor a la patria, así se lo
habían descrito, un alborotador y mentiroso de mierda, que se fue a los Estados Unidos sólo para ponerse
a escribir barbaridades en contra de su país.
XXII
Le gustó. El Cuchillo de Consulado está a pedir
de boca: negro, solitario. Y la hora no puede ser más propicia. Tres con
treinta. Es cuestión de pararse unos segundos, voltear la vista hacia atrás,
como quien echa una ojeada antes de abandonar el lugar de la frustrada cita, y tomar
la izquierda, atravesando Prado. Vendrán detrás como lobos por el cordero. Y
punto.
XXIII
Después de New York sobrevinieron años de
asfixiante reposo. Nunca le retiraron los grados, ni las atenciones, ni el
carnet, ni el sueldo, pero ya no contaron más con él. Para nada. Y eso que
conserva la salud y la forma de los mejores días, si excluimos el virus. El
Bomba se ha quedado sin mecha. Lo peor es que cada vez le resulta más difícil
agenciárselas para organizar operaciones como ésta.
XXIV
Justo
a su gusto. Optaron por la encerrona en Consulado. Les ofrece mayor seguridad.
Y ahora ya los tiene encima. Puede olerlos. Cree escucharles jadear. Tal vez
uno de los dos lo aborde de frente para preguntarle la hora mientras el otro
ataca por la espalda. O va y se lanzan juntos. No importa. Él está preparado.
Si traen navajas, tendrá que empezar por desarmarlos. El enfrentamiento debe
ser a puñetazos y a patadas. Que se empleen a fondo, que suden la presa. Les
presentará resistencia para que le peguen duro. Los golpeará a cambio del
placer de ser golpeado. Luego fingirá una caída. Y cuando esté en el suelo, que
se lo coman a puntapiés, que lo martiricen con saña, que le obsequien auténtico
dolor, hasta desbordarle los diques. Sólo así va a permitir que le roben su
reloj, la manilla reluciente y las grandes sortijas de agua marina. Es su hora.
Todo cuanto le queda. Y tiene que vivirla a plenitud. Pasarán semanas, quizás
meses, antes de que pueda comprar nuevas joyas de fantasía para volver a El
Prado. Estas operaciones exprimen su bolsillo, son caras, lo cual quiere decir
escasas.
José Hugo Fernández, de
su libro “La isla de los mirlos negros”
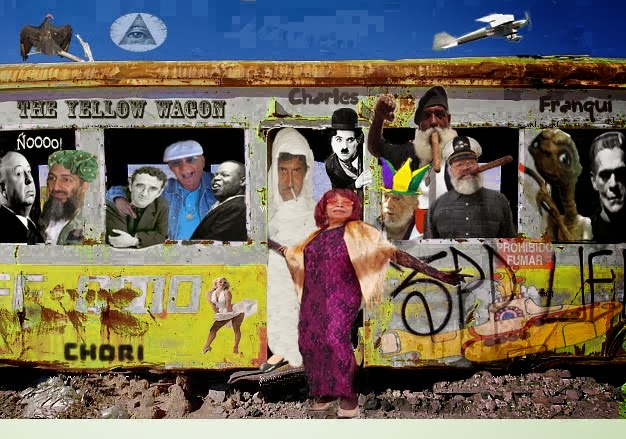




.JPG)